
PLETÓRICO E INCREÍBLE EN SU NUEVA GIRA
En un panorama musical marcado por el conservadurismo, por eludir el riesgo, por ser infinitamente comerciales, atreverse a ir contracorriente es toda una declaración de principios. La piratería, la banda ancha del todo gratis asumida como algo natural, el IVA cultural, ha obligado a los cantantes a volver al directo, a las largas giras, donde los trucos y arreglos de grabación no funcionan, o a refugiarse en los programas de televisión que generan la promoción necesaria para que el público acuda a los conciertos. Y cuando salen a la carretera se encuentran con quien siempre ha estado ahí: Raphael.
En los tiempos que corren ya es todo un atrevimiento algo que tendremos que agradecerle dejar a un lado la media docena de músicos que como mucho suelen acompañar a un solista para salir de gira con toda una Orquesta Sinfónica, unos setenta músicos. Algo que está al alcance de muy pocos. Dejar a un lado la clásica base de batería, metal, bajo y guitarras eléctricas, de teclados que lanzan los samples, no es fácil porque supone tener que cantar de otra forma
eso sí, para cualquiera menos para Raphael. Cantar con una orquesta sinfónica es actuar sin red, porque o bien el cantante acaba siendo un instrumento más, vencido en el tour de force que siempre se libra con ella, u obliga a los músicos a diluirse para que se le pueda escuchar. Pero Raphael está hecho de otra pasta.
Hace unas noches, pletórico de voz una voz que el artista castiga sin piedad, tuve la oportunidad si pueden les aconsejo que no falten a la cita de poder ver a Raphael, el de siempre pero ahora sinphónico, en la Plaza de Toros de Murcia, arropado por miles de personas. He escuchado/visto a Raphael muchas veces en el escenario, con la voz en las mejores condiciones imaginables y a medio gas, siempre impresionante, aún más cuando se enfrenta a las dificultades. Naturalmente ya conocía la grabación sinfónica de su último LP/CD (las dos cosas, porque Raphael también edita en vinilo) pero no es lo mismo el directo de una orquesta que escuchar, muchas veces de mala manera, un registro por muy digital que sea.
Pocos cantantes tienen un repertorio como el de Raphael apto para que una orquesta sinfónica pueda acometer esas piezas como pequeñas sinfonías. El repertorio de Manuel Alejandro y en ocasiones el de José Luis Perales lo permite, porque sus creaciones pueden transformarse en pequeñas sinfonías tardorrománticas de poco más de tres minutos con su gran base de cuerdas. Completa el círculo el modo de cantar de Raphael que es muy sinfónico, muy de movimientos, desde el Allegro moderato al Allegro con brío pasando por el Adagio, desde los piano a los forte, manteniendo esa fuerza escénica que le caracteriza a la vez que la modulación o la suavidad en los medios. Queda su potencia de voz, perfección en el fraseo a Raphael se le entiende cada palabra sin problemas cuando canta y la diversidad de registros (evidentemente ya no tiene aquellos falsetes de los dieciocho años, pero tampoco los necesita). Es también para la orquesta un lujo tocar con Raphael y no acompañar a Raphael, que es lo que hubieran tenido que hacer casi con cualquier otro cantante (solo se me ocurre hacer la excepción con Sinatra). El único problema para el director y la orquesta es ajustarse a los desplantes del cantante y sus paradiñas en la teatralización, pero hasta en eso Raphael es un profesional y controla perfectamente lo que algunos califican en algo tienen que criticarle como excesos. En vez de sus paseos, paradas y gestos amplios se funde con el micrófono como si fuera Edith Piaf. La orquesta con Raphael cantando puede ser poderosa, fuerte, rotunda, amplia, grandilocuente, porque puede hasta olvidarse de él como hacía en muchas ocasiones Puccini al componer sus óperas. La voz de un Raphael pletórico puede con setenta músicos tocando y por ello provocar el aplauso de los espectadores. Es un concierto de sonido limpio, equilibrado, envolvente. De esos que tienen momentos en los que retumba el cielo en la noche.
Solo habíamos escuchado a Raphael con orquesta en las viejas grabaciones de sus actuaciones en televisión, la orquesta está siempre en muchos de sus discos con un peso diferente, pero sus canciones brillan ahora de forma distinta en este sinphónico que esperamos tenga una segunda parte al menos en disco. Los arreglos de Fernando Velázquez sobre los temas de Manuel Alejandro y José Luis Perales, la dirección de Rubén Diez con la Orquesta Sinfónica de Málaga (perfecta) han dado otra patina a esos temas que solo pueden ser cantados por Raphael. Ese brillo especial que la música adquiere en los diálogos entre el cantante y la orquesta con el que nos obsequia en varias de sus creaciones. Diálogo que se ajusta como un guante de seda a la teatralización/interpretación que hace en cada canción; cómo este nos introducen en el drama, porque a pesar de las florituras de la voz de Raphael, la mayor parte de su repertorio más conocido conlleva gran parte de sufrimiento, de amores cortados de forma abrupta. ¡Qué momento mágico cuando la orquesta da los primeros compases de Cuanto tú no estás! Letra, música, voz y sonido se conjugan en esa desesperanza: cuando tú no estás no siento nada. La del amor quebrado por la muerte inesperada en juventud por dolorosa enfermedad. Y es que las canciones arregladas por Fernando Velázquez para su anterior disco suenan ahora maravillosas cuando se desprenden del sintetizador, la batería o las guitarras eléctricas. En carne viva o Qué sabe nadie reclaman eso, una orquesta. Hasta cuando teóricamente una sinfónica está en desventaja frente a la composición original es capaz de mejorarla musicalmente y dar a Raphael la oportunidad de brindarnos una recreación más impactante en temas tan comprometidos como Detenedla Ya o nos aclimate los ritmos en Mi gran noche o Estuve enamorado.
Pero las joyas son las joyas, o, mejor dicho, la música es la música. Esa maravilla musical y narrativa que es Desde aquel día. Esa cuerda romántica que se rompe para llevarnos casi a un vals en Qué tal te va sin mí, que Raphael canta con modulaciones e inflexiones. La orquestación rotunda de No, una antítesis al mismo nivel del conocido Dont de Elvis, con el diálogo permanente con la orquesta, con esos arreglos casi de aria y esas cuerdas, con ese movimiento envolvente sobre un Raphael en increscendo constante con la entrada del viento. Raphael pide más orquestación y el director se la da mientras teatraliza casi sin moverse. El swing de Despertar al Amor con el juego entre la voz del cantante y la entrada de los instrumentos o todo el discurso musical de Te estoy queriendo tanto. Esa orquesta primaveral que nos invita casi a ver amanecer mientras escuchamos Si no estuvieras tú, una canción fundamentalmente optimista.
Con su actuación casi se podría escribir una biografía musical del artista español más importante, más permanente, porque parece haber rubricado con su voz el pacto entre Fausto y Mefistófeles. Todo está en sus canciones, su vida y sus modos. Soberbia la introducción de esa canción excelsa que es Yo soy aquel como arranque del concierto: Yo soy aquel y Yo sigo siendo aquel, Manuel Alejandro y José Luis Perales, son la declaración de principios de un cantante que lleva más de cincuenta años cantando al amor con ritmos distintos y que se empeñó en triunfar en el mundo cantando en español. Después están esas canciones que desgranan su periplo vital, canciones que merced a la orquesta alcanzan mayor dramatismo. Volveré a nacer, porque Raphael, aunque la vida con él siga en deuda, nunca se ha arrepentido de pasar de la niñez a los asuntos, de pasar de la niñez a mi garganta, de perder la adolescencia, de no poder perseguir a una muchacha hasta su casa; de la dureza y el sacrificio de una profesión en la que Un día más, tras el aplauso llegará la soledad
en la distancia escucharé tu voz
que los niños han llegado un poco tarde
y que me quiere. Un Gracias a la vida, que emotiva y desgarradoramente hace suyo en un solo con guitarra. El retador Qué sabe nadie, que es casi un bofetón al chisme y al gacetillero, a los que viven de la destrucción y no de la creación. Y esa composición de Bunbury (¡qué bien le sienta también la orquesta!), Ahora, que todo el público comprende, recordándonos que ha decidido aplazar el final al que parecía sentenciado hace unos años por su enfermedad, y que lo que le queda es una canción, un teatro y a ti. Pues Raphael, más allá de los escenarios, es un hombre de familia, enamorado de la misma mujer cuya relación se asoma en el fondo de muchas canciones como Solo te tengo a ti: eternamente tuyo
solo te tengo a ti y todo lo demás son cosas de la vida
tu alma es parte de la mía
que a veces con mis cosas olvido darte un beso, y entre ausencia y ausencia se nos escapa el tiempo.
Pero, no era suficiente. Dos horas cantando y aún es capaz de dejar que la orquesta nos de los primeros inconfundibles toques de una de las arias de óperas más famosas del mundo, el emblema de Enrique Caruso, Vesti la giubba de Pagliacci de Leoncavallo, que el malogrado Waldo de los Ríos orquestara para Raphael. Impresionante en la escena, pletórico de voz, capaz de dejar en silencio una Plaza de Toros, porque él, como el faraón de Camas, es el maestro. Lo que hubiera dado por escucharle con esta magnífica orquesta malagueña Ave María o Cierro mis ojos. Impagable Raphael porque si hace décadas, en sus comienzos, se empeñó en dignificar en España su profesión, entonces encerrada en el estrecho margen del cantante para bailes al que pocos hacían caso, abriendo los conciertos para este tipo de música, hoy vuelve a sentar plaza con toda una sinfónica para recordarnos que, además de ser un intérprete, es también un gran músico.
(Este artículo ha sido publicado en los medios digitales Diario Ya y Sierra Norte Digital)
 Lo mejor es que a mí el badminton es un deporte que nunca me ha llamado la atención, nunca me hubiera sentado a ver un partido hasta que descubrí a Carolina. La chica de oro de España, la que se ha hecho famosa por sus gritos cada vez que anota un punto.
Lo mejor es que a mí el badminton es un deporte que nunca me ha llamado la atención, nunca me hubiera sentado a ver un partido hasta que descubrí a Carolina. La chica de oro de España, la que se ha hecho famosa por sus gritos cada vez que anota un punto. 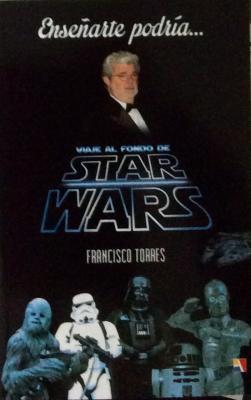
 PLETÓRICO E INCREÍBLE EN SU NUEVA GIRA
PLETÓRICO E INCREÍBLE EN SU NUEVA GIRA Es curioso, pero en alguna ocasión me han preguntado ¿qué hubiera sido de José Antonio de no llegar a ser José Antonio? Dejemos a un lado el hecho evidente de que se hubiera convertido en un jurista excepcional. Si buceamos en su mundo interior a pocos se les podría hurtar la posibilidad de que hubiera desarrollado una fecunda carrera literaria. Yo creo, tras años de convivencia intelectual con la obra de Jose Antonio, que la renuncia a su vocación literaria, provocada por su dedicación a la política, es la que le llevó a cultivar esa corte literaria que posteriormente edificó su mito. Esa pasión late en sus discursos, en sus poderosas metáforas, en el singular estilo que quiso infundir a sus aventuras periodísticas. Sin tener presente esa pasión resulta muy complejo entender realmente a ese José Antonio que siempre tenía en su arsenal dialéctico una frase de hermosa construcción poética.
Es curioso, pero en alguna ocasión me han preguntado ¿qué hubiera sido de José Antonio de no llegar a ser José Antonio? Dejemos a un lado el hecho evidente de que se hubiera convertido en un jurista excepcional. Si buceamos en su mundo interior a pocos se les podría hurtar la posibilidad de que hubiera desarrollado una fecunda carrera literaria. Yo creo, tras años de convivencia intelectual con la obra de Jose Antonio, que la renuncia a su vocación literaria, provocada por su dedicación a la política, es la que le llevó a cultivar esa corte literaria que posteriormente edificó su mito. Esa pasión late en sus discursos, en sus poderosas metáforas, en el singular estilo que quiso infundir a sus aventuras periodísticas. Sin tener presente esa pasión resulta muy complejo entender realmente a ese José Antonio que siempre tenía en su arsenal dialéctico una frase de hermosa construcción poética.

